"Historia de Venecia", John Julius Norwich
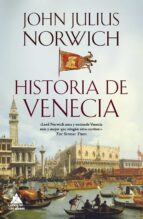
- Nº de páginas: 832 págs.
- Encuadernación: Tapa dura
- Editorial: ATICO DE LOS LIBROS
- Lengua: CASTELLANO
- ISBN: 9788416222698
John Julius Norwich es un autor del que ya hemos hablado en esta página varias veces. Autor de una magnífica historia del Imperio Bizantino y de un libro sobre el Mediterráneo entendido como espacio histórico, Norwich es un diplomático británico reciclado a historiador que aún hoy, a su más que provecta edad (creo que bordea ya los noventa) continúa lúcido y escribiendo libros de Historia. Norwich escribe muy bien, con destreza y sentido del humor. Y además, es el suegro del gran Antony Beevor, así que lo tiene todo para concitar todas nuestras simpatías y aprecio por su trabajo.
Por desgracia, este libro resulta bastante menos interesante que los anteriores. Es muy lineal en su desarrollo, se pierde en minucias y, en cambio, no resulta demasiado claro ni demasiado provechoso en los aspectos centrales que relata. Demasiado poco para un libro demasiado largo (750 páginas). Aunque, por supuesto, esto no significa que carezca de valor. Precisamente porque el tema del que habla tampoco es que sea el Juego de Tronos de la Historia (eso le correspondería, más bien, a la Segunda Guerra Mundial), sus contenidos resultan interesantes. Si, por razones tan absurdas y ridículas como incomprensibles, Usted es fan de la República de Venecia, o le interesa saber algo sobre el tema, aquí cuenta con material de sobra para hacerse una idea.
En lo que a mí respecta, se me hace difícil perdonarle a Venecia su papel fundamental en la caída del Imperio Bizantino (oiga, cada uno tiene las obsesiones que quiere, y esta es una de las mías), merced a la conquista de Constantinopla en la Cuarta Cruzada de 1204. Los cruzados, liderados por el vengativo dogo-abuelo Enrico Dandolo (96 años), que a pesar de su ceguera acaudilló a las tropas con resolución en los momentos de mayores dificultades (hagan Ustedes los chistes que quieran sobre abuelos ciegos de 96 años combatiendo con bravura contra quién sabe qué; yo me los guardo, que no quiero que me pongan un favorito y dentro de dos años la Once me crucifique).
Pero, al mismo tiempo, es también difícil no reconocer la épica de su historia, el mérito de constituir una República en un mundo plagado de monarquías y pactos dinásticos; una República, además, rodeada por territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, pero que no pertenece a él; estrechamente ligada en su trayectoria con el Imperio de verdad, el Bizantino, primero como vasallos, después como aliados, a continuación socios comerciales, archienemigos y de nuevo socios comerciales, pero esta vez con el Imperio Bizantino en posición subalterna. Una República que tiene que ejercer una consumada habilidad diplomática y jugar con sabiduría sus cartas para poder sobrevivir y prosperar.
De hecho, Venecia se expande notablemente en lo que es su edad dorada (la Baja Edad Media, en particular los siglos XIV y XV), a costa de ambos Imperios: del Imperio Bizantino, al que le birla un montón de islas y posesiones estratégicas en el Mediterráneo Oriental (Dalmacia, Durazzo, Creta, Corfú, …) y, sobre todo, del que adquiere su fortaleza económica mediante el control de las rutas comerciales. Y del Imperio Romano Germánico, más concretamente el mejunje de reinos, repúblicas y ducados del norte de Italia, de donde Venecia consigue, en sucesivas guerras, más y más territorio en la Terra Firma, es decir, el territorio italiano que hay más allá de la laguna en la cual se erige Venecia.
Aquí reside, según Norwich, una de las explicaciones de la decadencia veneciana a partir del siglo XVI: Venecia se mete en un territorio que le cuesta defender y la hace vulnerable, frente a potencias continentales con ejércitos enormes y más experimentados. Se pasa los siglos XV y XVI guerreando por unos territorios en los que se halla en desventaja. Porque dos son, dice Norwich, las fortalezas venecianas, en las que sustenta su Imperio: la flota y el comercio. La flota le permite mantener su talasocracia (el rosario de islas y enclaves del Imperio veneciano), y sobre todo defender Venecia de cualquier invasión. Resguardada por la laguna y por la flota, Venecia puede permanecer años y años inexpugnable, por mucho que le conquisten todo lo demás. Es un poco lo mismo que vivió Atenas durante la Guerra del Peloponeso: mientras Atenas dominase los mares, nada sería irreparable. Pero desde el momento en que los espartanos logran hundir la flota ateniense, la guerra estaba decidida, pues Atenas ya no podía presentar batalla en otros lugares, ni abastecerse ni, en definitiva, impedir una invasión.
El segundo factor, el dominio de las rutas comerciales, está indisolublemente ligado al primero: el dominio del mar que permita desarrollar y defender dichas rutas. Los comerciantes venecianos también pueden presentar batalla y defenderse. La flota comercial, a menudo, funciona como extensión de la flota de guerra. Pero el dominio del comercio va a recibir dos duros golpes sucesivos. El primero, la conquista de Constantinopla por parte de los otomanos, que cierra las rutas comerciales de Oriente a Venecia, y les obliga a buscar alternativas, más difíciles y precarias, a través de Egipto. Además, la aparición de los otomanos supone enfrentarse a un poderoso enemigo, con una flota que rápidamente alcanza una dimensión mayor que la veneciana, y con apetencias por los territorios que Venecia había “heredado” del Imperio Bizantino (hete aquí la útil metáfora sobre cómo debilitar a un archienemigo débil y aprovecharse de él puede conducir a su sustitución por un nuevo archienemigo mucho más peligroso y hostil que el anterior).
El segundo, la apertura de nuevas rutas comerciales derivada de las exploraciones portuguesas de África, su llegada a la India y (sobre todo) el descubrimiento de América por parte española en 1492. A partir de entonces, las rutas comerciales varían y se reubican en torno al Océano Atlántico. Los centros comerciales del norte de Europa se revitalizan (Amberes, las ciudades hanseáticas) y aparecen nuevos enclaves (Lisboa, Sevilla), mientras que el Mediterráneo se vuelve progresivamente irrelevante. Y, con él, Venecia.
Esto, a su vez tiene una consecuencia tecnológica muy importante, que es que los barcos venecianos, fundamentalmente galeras de remos, se quedan rápidamente anticuados frente a los barcos oceánicos, mucho más poderosos y con mejores prestaciones. Ante esta carrera tecnológica, Venecia, que ya no tiene el poder económico que tenía antes, se resigna a construir galeras: menos eficaces, pero mucho más baratas (construidas, de hecho, en serie en el Arsenal, los astilleros venecianos, según una fórmula de trabajo que, como todo, fue muy innovadora cuando se ideó, en la Edad Media, pero progresivamente se convierte en… medieval).
El canto del cisne veneciano se produce en la batalla de Lepanto. Sólo en esta batalla consiguen vencer, por fin, a los turcos. Lo consiguen merced a la alianza con España (qué casualidad… una Monarquía. ¿Ven cómo la Monarquía llega ahí donde la República no puede? ¡Déjense de tonterías de representatividad y confíen en los mejores! ¡Confíen en Preparado y su expediente de aprobados raspados en la Autónoma de Madrid con profesores dispuestos a todo, incluso a aprobarle, con tal de complacer!). Destruyen la flota otomana… Y un año después los otomanos y sus aliados, los piratas berberiscos, han reconstruido la flota, incluso han botado una más grande, y son más fuertes que nunca. Nada ha cambiado. Y nada cambiará, al menos para bien, en el caso de Venecia.

Batalla de Lepanto. En el cuadro puede observarse, con total claridad, cómo los barcos españoles de la Cruzada mantienen el pulso y finalmente vencen a los malvados extranjeros, mientras que los republicanos de Venecia huyen despavoridos para reunirse con sus amiguitos de la cheka
Hay cierto renacer en el XVII gracias al declinar otomano, pero es un espejismo: la República de Venecia, antaño determinante en la política mediterránea, incluso europea, ahora es un pequeño país más, impotente ante el juego de las grandes potencias, los Estados-Nación configurados a partir del siglo XVI. Un país que acaba desapareciendo a finales del siglo XVIII, absorbido por Napoleón en su conquista de Italia. Cuando acaban las guerras napoleónicas, Venecia no recupera ni siquiera una sombra de independencia, sino que pasa a estar sometida a la casa de Habsburgo hasta 1866, cuando se une al nuevo reino italiano.
En el camino, queda una larguísima historia de casi 1400 años, que comienza con la fundación de Venecia en el siglo V, por parte de individuos que huyen de los visigodos y de Atila. Buscan un lugar inexpugnable, y lo encuentran en la laguna. Desde entonces, se constituyen como República, con un depurado sistema de división de poderes que recuerda algo a la República romana y su aversión por los reyes. El máximo dirigente, el dogo, es escogido por un grupo de 480 notables a partir del siglo XII, con el objeto de limitar su poder. Como esta reforma también implica dejar de lado al pueblo llano, puede considerarse que Venecia es desde entonces una república oligárquica.
Además, a finales del siglo XIII se establece que sólo pueden formar parte del Gran Consejo los que acrediten que en el pasado familiares suyos habían sido parte del mismo. ¡La Casta! Lo gracioso es que eso no hizo que decayese el número de miembros, sino que en 50 años se multiplicó por tres, de 480 a 1212 (¡La Casta, otra vez!). A su vez, sobre este Gran Consejo hipertrofiado se ubica un Consejo de los Diez, que funciona como un Consejo de Ministros del dogo, pero con muchísimas atribuciones (sobre todo, en materia de espionaje y represión, que conformarán parte de la leyenda veneciana como avezados diplomáticos y espías).
Finalmente, queda la elección del dogo, un prodigio de complejidad y diversificación del poder que muestra el miedo a que algún grupo pudiera hacerse con el poder absoluto:
El día señalado para la elección, el miembro más joven de la Signoria tenía que acudir a orar a San Marcos. Luego, al salir de la basílica, debía abordar al primer muchacho con el que se cruzara y llevarle al Palacio Ducal, donde se hallaría reunido el Gran Consejo en su totalidad salvo aquellos de sus miembros que aún fueran menores de treinta años. El joven, al que se denominaba ballotino, se encargaría de extraer al azar las papeletas de la urna. La primera extracción servía para que el Consejo escogiera a treinta de sus miembros, y la segunda para seleccionar a nueve de esos treinta. A continuación, los nueve tenían que elegir a otros cuarenta, cada uno de los cuales habia de contar al menos con siete nominaciones. Luego, se recurría a una nueva tanda de extracciones para reducir los cuarenta a doce, cuya tarea consistía en escoger a veinticinco miembros que, esta vez, necesitaban al menos nueve votos cada uno. Esos veintinco volvían a reducirse a otros nueve que, a su vez, escogían a cuarenta y cinco, con un mínimo de siete votos por cabeza, de los que el ballotino escogía once nombres. Estos once tenían ahora que votar por cuarenta y uno –con nueve votos como mínimo- y eran estos últimos los encargados de elegir al dogo (…)
Pero todo lo anterior eran tan sólo los preliminares que permitían comenzar la elección propiamente dicha. A continuación, cada elector escribía el nombre de su candidato en un trozo de papel y lo depositaba en el interior de la urna, tras lo cual se recogían y leían las papeletas para elaborar una lista de todos los nombres propuestos, independientemente del número de nominaciones de cada uno. A continuación, se escribían nuevamente los nombres en sendos trozos de papel que eran depositados en otra urna, y de ellos se extraía uno. Si el interesado estaba presente debía retirarse en compañía de cualquier otro elector con el que compartiera apellido mientras los demás debatían su conveniencia para el cargo, y luego debía regresar para responder a las preguntas pertinentes o para defenderse de cualquier posible acusación. Por último, se celebraba una votación final: si obtenía los veintinco votos necesarios era declarado dogo; en caso contrario, se extraía otro nombre, y así sucesivamente (páginas 213-214)
Este sistema, que desde aquí le recomendamos a Mariano Rajoy para implantarlo para la elección de alcaldes (siempre y cuando se parta de la base de que el ballotino, el muchacho inocente, sería un chaval de Nuevas Generaciones de 37 años), propició que los dogos fuesen, al menos, individuos socialmente reconocidos. Pero también provocó que, en un contexto en el que la aristocracia veneciana consideraba su máximo deber llevar una vida de servicio al Estado (a “su” Estado, en plan pujolista), el puesto de dogo se otorgase a individuos con una larga trayectoria, un poco como broche de oro o premio final. Es decir, que la mayoría de los dogos eran carcamales (¡La Casta!), seleccionados ya con setenta u ochenta años. El caso de Enrico Dandolo tal vez fuera el más espectacular, pero en absoluto resultaba extraño.

Jóvenes ballotinos con Rajoy
En resumen: un libro que sería magnífico si tuviera 300 páginas, pero con 750 se hace bastante pesado. ¡Menos mal que está LPD para reducírselo a Ustedes a un solo post! Y, por supuesto, incorporando los chascarrillos al uso de Norwich, como esta maravilla sobre el Papado en el siglo X:
De entre todas las instituciones, el papado era la que presentaba una imagen menos edificante, encabezada como estaba por seres como Juan X, estrangulado en Castel Sant’ Angelo por la hija de su amante para que ésta pudiera sustituirle por su hijo bastardo concebido de otro papa anterior; o Juan XII, consagrado a los diecisiete años de edad y durante cuyo reinado, según Gibbon, ‘nos enteramos con considerable sorpresa de que el palacio lateranense había sido convertido en escuela de prostitución, así como de que sus violaciones de vírgenes y viudas disuadían a las peregrinas de visitar el sepulcro de San Pedro ante el riesgo de verse forzadas por su sucesor durante el piadoso acto’ (página 76).

